Lo mucho que sentí no asistir el pasado jueves en A Coruña a la conferencia de Joseph E. STIGLITZ, Premio Nobel de Economía en 2001, en la Fundación Pedro Barrié de la Maza, con el sugerente título: ¿puede el capitalismo ser salvado de sí mismo? Digo que sentí no poder escucharle porque disfruté –y aprendí- mucho leyendo sus ensayos sobre la globalización (El malestar de la globalización, 2002; y Cómo hacer que funcione la globalización, 2006). Al día siguiente indagué compulsivamente quién de mis amigos y conocidos había tenido la suerte de asistir a esta conferencia y, al final, lo logré. Uno de mis amigos –excelente conocedor de la lengua inglesa- me comentó: “te hubiera encantado oirlo. No fueron pocas las referencias que dispensó al medio ambiente y eso que el tema de su intervención no se prestaba –en teoría- mucho a ello”.
Bien es sabido que este prestigioso e influyente economista es de los que piensan que el PIB como indicador económico no expresa correctamente la riqueza de un país, ni permite comparar adecuadamente el bienestar de los diferentes países, y, además “no toma en cuenta la degradación del medio ambiente ni la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar el crecimiento”. No hay que ser ningún experto en materia económica (aunque en estos tiempos parece como si no se pudiera hablar de otra cosa) para entender lo que son, en este campo, las “externalidades” (gastos o beneficios no controlados por los que los ocasionan y que no estan reflejados en los precios). Pues bien, la contaminación (de las aguas, de la atmósfera, de los suelos, etc.) es un ejemplo paradigmático de “externalidad negativa” en que quienes la producen –personas o empresas- no asumen los costes que originan (daños al medio ambiente o a la salud) traspasando a la sociedad en general (o a las generaciones futuras) la factura correspondiente. Y esto salvo que se compense de alguna manera, bien sea con impuestos, subvenciones u otros instrumentos regulatorios (como por ejemplo el “comercio de emisiones” promovido por el Protocolo de Kioto).
Por supuesto que aquí defiendo que los contaminadores no se pueden “ir de rositas” (sin olvidar que todos contaminamos en mayor o menor medida). Debe castigarse la contaminación inaceptable pero, al mismo tiempo, gravarse adecuadamente la contaminación tolerada (por la normativa ambiental), bajo el famoso principio del “quien contamina, paga” que permita internalizar los costes que dicha actividad conlleva para reducirla o eliminarla.
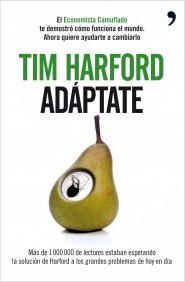 Visto lo visto con ocasión de la actual crisis económica, no pienso que exista una “mano invisible” que paralice las conductas despilfarradoras y degradantes de nuestro entorno y de nuestros recursos naturales. Y todavía confío menos en una “mano verde” que redistribuya automáticamente las “externalidades ambientales”. Tim HARFORD, otro economista, el autor del bestseller mundial “El economista camuflado” (2007), acaba de publicar otro ensayo – “Adáptate” (Temas de Hoy, 2011)- en el que nos enseña a aprender de cada fracaso y aprovechar la enorme capacidad de adaptación del ser humano. Su Capítulo 5º sobre “El cambio climático o el cambio de las reglas del éxito”, es un buen ejemplo de cómo se puede abordar desde la economía este complejo asunto. No basta la firme convicción ecologista de unos pocos o incluso funcionar bajo el cálculo de la “huella de carbono” en nuestras actividades particulares. “Poner precio al dióxido de carbono funcionará porque es un objetivo mundial –reducir las emisiones de gases con efecto invernadero- y puede concretarse a muchos niveles”, defiende este autor.
Visto lo visto con ocasión de la actual crisis económica, no pienso que exista una “mano invisible” que paralice las conductas despilfarradoras y degradantes de nuestro entorno y de nuestros recursos naturales. Y todavía confío menos en una “mano verde” que redistribuya automáticamente las “externalidades ambientales”. Tim HARFORD, otro economista, el autor del bestseller mundial “El economista camuflado” (2007), acaba de publicar otro ensayo – “Adáptate” (Temas de Hoy, 2011)- en el que nos enseña a aprender de cada fracaso y aprovechar la enorme capacidad de adaptación del ser humano. Su Capítulo 5º sobre “El cambio climático o el cambio de las reglas del éxito”, es un buen ejemplo de cómo se puede abordar desde la economía este complejo asunto. No basta la firme convicción ecologista de unos pocos o incluso funcionar bajo el cálculo de la “huella de carbono” en nuestras actividades particulares. “Poner precio al dióxido de carbono funcionará porque es un objetivo mundial –reducir las emisiones de gases con efecto invernadero- y puede concretarse a muchos niveles”, defiende este autor.
No parece el momento oportuno de hablar de “impuestos verdes”; sin embargo, pienso que no hay mejor manera –por ahora- de internalizar adecuadamente las externalidades ambientales.

