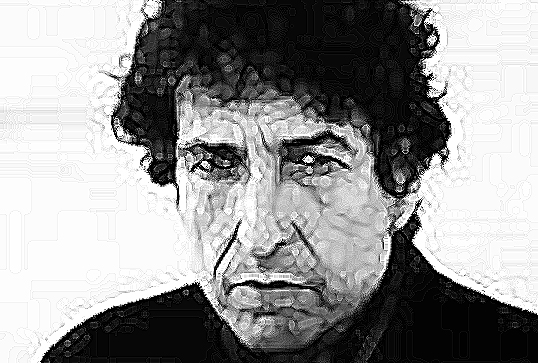 Bob Dylan siempre va a lo suyo. Por eso no puedo evitar sentir mucha simpatía hacia él y cuando publica un nuevo disco es como recibir la carta de un ser querido. Su obra es tan grande que hasta sus errores destilan genio. Una canción descartada de uno de sus discos menores (hay muchos si tenemos en cuenta que tocó techo hace más de cuarenta años con Blonde on blonde) sería un logro enorme para algún grupito contemporáneo. En lo que va de siglo Dylan parecía instalado en un sonido estable, acompañado de una banda estable y embarcado en un víacrucis heroico de conciertos. Pero a Dylan no le gusta pintar siempre el mismo cuadro. Cuando algo le sale bien, al contrario que otros artistas más proclives a fijar el producto, se aburre y salta a otra cosa. Cuando esperas algo de él, Dylan te da justo lo contrario. Cuando vas a un concierto dependes de su estado de ánimo. Si está contento es una fiesta. Si no lo está no tiene ningún problema en ser huidizo, en mostrarse huraño. No siente la necesidad de agradar. Por eso los dylanólogos hacen cábalas y cuando en un tuerce el rictus creen atisbar una sonrisa en una mueca. En el complejo lenguaje corporal de Dylan, cuando levanta un brazo, como para saludar, es el equivalente a varias volteretas de Springsteen en su cuarta hora de concierto. Otra de las distracciones de los dylanólogos en los conciertos es adivinar el primero qué canción está tocando. A veces hasta la segunda estrofa no logran descifrar qué clásico de los sesenta está recomponiendo. Con todo, a pesar de que su último concierto en Galicia fue espectacular, me gustaba más cuando tocaba la guitarra (nunca he oído a nadie complicarse tanto la vida con una guitarra eléctrica) que ahora con ese pianito Feber que parece como una mesa camilla. En fin, es muy difícil ser objetivo cuando llevas veinte años oyendo los mismos discos y suenan como si se hubieran compuesto ayer. Siempre que voy al Prado voy a ver Las Meninas.
Bob Dylan siempre va a lo suyo. Por eso no puedo evitar sentir mucha simpatía hacia él y cuando publica un nuevo disco es como recibir la carta de un ser querido. Su obra es tan grande que hasta sus errores destilan genio. Una canción descartada de uno de sus discos menores (hay muchos si tenemos en cuenta que tocó techo hace más de cuarenta años con Blonde on blonde) sería un logro enorme para algún grupito contemporáneo. En lo que va de siglo Dylan parecía instalado en un sonido estable, acompañado de una banda estable y embarcado en un víacrucis heroico de conciertos. Pero a Dylan no le gusta pintar siempre el mismo cuadro. Cuando algo le sale bien, al contrario que otros artistas más proclives a fijar el producto, se aburre y salta a otra cosa. Cuando esperas algo de él, Dylan te da justo lo contrario. Cuando vas a un concierto dependes de su estado de ánimo. Si está contento es una fiesta. Si no lo está no tiene ningún problema en ser huidizo, en mostrarse huraño. No siente la necesidad de agradar. Por eso los dylanólogos hacen cábalas y cuando en un tuerce el rictus creen atisbar una sonrisa en una mueca. En el complejo lenguaje corporal de Dylan, cuando levanta un brazo, como para saludar, es el equivalente a varias volteretas de Springsteen en su cuarta hora de concierto. Otra de las distracciones de los dylanólogos en los conciertos es adivinar el primero qué canción está tocando. A veces hasta la segunda estrofa no logran descifrar qué clásico de los sesenta está recomponiendo. Con todo, a pesar de que su último concierto en Galicia fue espectacular, me gustaba más cuando tocaba la guitarra (nunca he oído a nadie complicarse tanto la vida con una guitarra eléctrica) que ahora con ese pianito Feber que parece como una mesa camilla. En fin, es muy difícil ser objetivo cuando llevas veinte años oyendo los mismos discos y suenan como si se hubieran compuesto ayer. Siempre que voy al Prado voy a ver Las Meninas.

